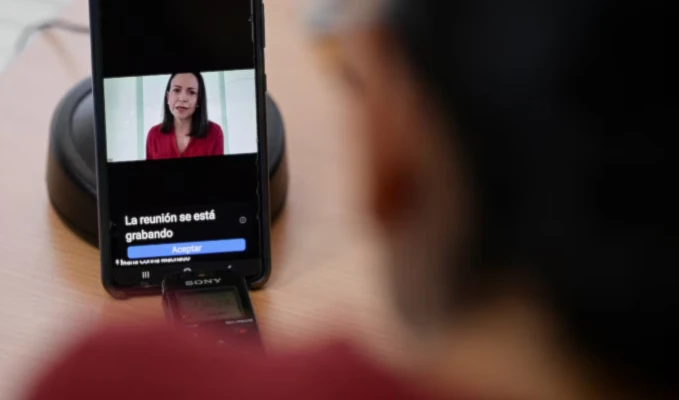La hoguera de los idiotas
Este es el pandemónium moral de esas "doctrinas oscuras y erróneas" cuyas llamas arden sin esperanza de luz, tan inextinguibles como los apetitos de su diabólico soberano.
-

La hoguera de los idiotas.
Érase una vez -y hace mucho tiempo- un viejo ogro malvado, en lo alto de una gran torre de cristal que dominaba un antiguo reino perdido en las montañas de granito gris de un continente lejano. Era una tierra cautivada por su crueldad casual, un lugar que temblaba de terror constante bajo el dominio de su brutal reinado, y que rendía tributo diario a su gloria en los santuarios excavados en las laderas rocosas sobre las que sus frágiles pueblos se encaramaban tan precariamente.
O, por decirlo de otro modo, en términos más prosaicos, hace algunos años sufrí la pequeña desgracia de encontrarme de cerca con un espécimen especialmente desagradable de una raza que, por lo demás, suele ser inofensiva (e incluso frecuentemente benévola): un miembro electo del gobierno local. Fue en el contexto de un asunto insignificante con cuyos detalles no me atreveré a aburrirles ahora.
Utilizo la palabra "elegido" con cierta vacilación -y, de hecho, con cierta necesidad de matización-, ya que, en realidad, dicho representante se había presentado al cargo sin oposición, gracias no sólo a sus convincentes cualidades de magnetismo personal, sino también (y quizá más) a la apatía del electorado de la zona. Esta indiferencia había sido fomentada en parte por una desilusión con las oportunidades de compromiso cívico ofrecidas a los habitantes de la parroquia. En efecto, esos votantes se habían alejado tanto de la política que no estaban interesados en participar en los procesos democráticos que podrían haber impulsado los cambios que ansiaban.
Este curioso individuo desempeñó el papel de un diminuto déspota de este modesto dominio, lo que alguna vez podría haber sido apodado un municipio podrido, no tanto un gran queso como un barril de camembert sobremaduro que se cuela en sus costuras, un narcisista arrogante, acicalado y soberbio, con todos los modales de un jabalí que se arrastra y trufa en su rebosante comedero. Encarnación del derecho y el engrandecimiento, la criatura escupía sus palabras entre bocados de té y pasteles servidos por el municipio, otorgados por la munificencia involuntaria de los contribuyentes de la ciudad.
Metido en un traje de diseño demasiado ajustado, este desagradable espectáculo me recordó nada menos que la espantosa visión de George Orwell de esas bestias antropomorfizadas -esos cerdos vestidos de hombres- que se han erigido como emblemas clásicos de la capacidad de corrupción del poder, en los momentos finales de su novela de 1945, Rebelión en la granja. Pero esto fue mucho más que un mero recordatorio oportuno de que todos somos monos con máquinas. Fue una sombra del estado de las cosas por venir.
Por supuesto, hay quienes (y afortunadamente todavía muchos) entran en la política democrática, a cualquier nivel y bajo cualquier bandera, por un auténtico deseo de trabajar duro y hacer el bien. Sin embargo, hoy en día ha surgido una creciente cohorte de aspirantes a políticos que parecen saborear las recompensas de la autoridad sin pensar demasiado en las responsabilidades de sus funciones.
Es triste observar que este enfoque egocéntrico y egoísta del servicio público se ha convertido en un indicador cada vez más amplio del estado y la tendencia de la política británica. De hecho, podríamos suponer que se trata del corolario inevitable de un edificio de gobierno nacional supervisado en su cúspide, desde las vertiginosas alturas de Downing Street, por un hombre hedonista, esclavo de sus implacables e insaciables apetitos animales. Para decirlo sin rodeos, la suciedad gotea.
A lo largo y ancho del país, se puede ver a esta nueva generación de arribistas pavoneándose por sus reinos como los señores y las damas de sus casas señoriales, en lugar de como los humildes servidores de su pueblo, con toda la elegancia de los escuderos del siglo XVIII, hinchados con las ganancias de sus propiedades. Estos pavos reales hastiados no muestran más que condescendencia y desprecio por su electorado, el campesinado de sus propios feudos. Se pavonean en sus escenarios grandes y pequeños, como si se preparasen para representar las últimas iteraciones del mito del droit du seigneur del amo medieval, traduciendo a sus vasallos constituyentes, presa de sus caprichosas prerrogativas, en los renuentes recipientes de su cuestionable generosidad y su ilegítimo dominio.
Te puede interesar:
La disputa del orden capitalista más allá de la guerra y la militarización
(Por supuesto, esto se ha expresado en términos escandalosos en aras del efecto dramático. La absurda hipérbole de mi lenguaje e imágenes pretende, como siempre, ilustrar la fuerza de mi sentimiento sobre este tema. En resumen, estos tipos me sacan de quicio).
A mediados del siglo XVII, durante un periodo de extraordinaria agitación política en Inglaterra, Thomas Hobbes publicó su célebre obra de filosofía política, Leviatán. Hobbes propuso que la nación exitosa se rige por un pacto con su soberano, a través de una arquitectura de consentimiento popular que Jean-Jacques Rousseau, un siglo más tarde, describiría influyentemente como un contrato social. Este jefe de Estado dirige por derecho y por ejemplo (el primero se apoya en el segundo); y de este modo el carácter de una nación llega a reflejar el de su liderazgo.
La probidad moral del Primer Ministro de un país debería, de este modo, resonar en su política y en su sociedad. Sin embargo, cuando la conducta de quienes ocupan los cargos más elevados del gobierno pasa por encima de las leyes, las promesas, los procesos parlamentarios, la decencia común y los hechos reales, sus actitudes descaradamente arrogantes respecto a las nociones del deber y la integridad tienden a filtrar su toxicidad más abajo en las estructuras del poder.
El viejo roble no se pudre desde sus raíces. Se pudre desde arriba. Acosado por los parásitos, sus ramas más altas, sin hojas y desolladas, palidecen bajo el implacable resplandor del sol del mediodía.
Cuando un Primer Ministro incumple el derecho internacional y los acuerdos internacionales... cuando rompe las normas de emergencia de su propia administración para asistir a fiestas ilegales en pleno cierre de la pandemia, y al hacerlo insulta la memoria de la consorte de un monarca nonagenario recientemente fallecido, y menosprecia las pérdidas de tantos miles de ciudadanos de a pie... cuando una y otra vez miente al parlamento, a la prensa y al pueblo sobre sus acciones, y difama descaradamente a altas personalidades de la vida pública en vanos intentos de distraer la atención de sus propias transgresiones y deficiencias... cuando utiliza los discursos de apertura para divagar de forma incoherente sobre los primeros pensamientos aleatorios que le vienen a la cabeza... cuando su gobierno promueve repetidamente los intereses personales y financieros de sus amigos, tanto extranjeros como nacionales, y de sus propios miembros, pareciendo tan adquisitivo y cleptocrático como los regímenes que vilipendia... cuando sus fallos en la ejecución de las responsabilidades de un liderazgo deliberado y decisivo conducen a la muerte de un número incalculable de su propio pueblo en un momento de crisis nacional... cuando no logra influir en la comunidad internacional para promulgar respuestas significativas a la amenaza de un inminente colapso medioambiental... cuando todos estos burdos fiascos coinciden en un mismo punto de la historia política de una nación, entonces las aspiraciones de la mancomunidad hobbesiana bien pueden degenerar en esa "confederación de engañadores" que aquel autor caracterizó como "el reino de las tinieblas".
Es el pandemónium moral de esas "doctrinas oscuras y erróneas" cuyas llamas arden sin esperanza de luz, tan inextinguibles como los apetitos de su diabólico soberano. Es lo que el artista y novelista Wyndham Lewis describió en su día como un "infierno morónico" de decadencia social. El premio Nobel Saul Bellow glosó más tarde la idea de Lewis de este infierno como "un estado caótico en el que uno se ve abrumado por todo tipo de poderes que se llevan todo por delante con una especie de desorden pagano". Esta noción de una conflagración bárbara avivada por las vanidades más groseras de la autoridad -esta hoguera de inanidades- se siente ahora de forma deprimente.
No se trata del estado natural y original de la anarquía animal, sino de una siniestra perversión del cuerpo político en la que la monstruosidad del voraz Leviatán se desata de forma devastadora, atiborrándose de una dieta de ignorancia y mentiras. Este es el estado futuro de una nación bajo el gobierno de un flagrante charlatán. Amenaza con descender a una pesadilla que no es simplemente la ausencia de civilización, sino que es específicamente lo contrario de la civilización.
Se trata de una distopía cuyo riesgo real debo confesar que no reconocí del todo cuando miré a los ojos porcinos de aquel popinjay hinchado de un político parroquial hace tantos años, o incluso en el risible balbuceo de un futuro Primer Ministro británico cuando saltó a la fama como invitado tolerantemente cómico en un programa de televisión hace casi un cuarto de siglo. Sin embargo, haríamos bien en afinar nuestros sentidos para detectar los signos de esta particular marca de sociopatía política, para permanecer alerta, mientras podamos, a los futuros peligros de cualquier ascenso igualmente resistible, y así tener cuidado con quien ponemos en el poder.
Porque aún no se ha perdido toda esperanza. Sigue habiendo gente decente en todo el espectro de la política dominante; y en estos días podríamos incluso admitir que tenemos la suerte de conocer a bastantes de los buenos en nuestra vida diaria. De hecho, la desesperación que muchos sienten actualmente por la escasez de virtudes en la cúspide de la pirámide de poder del Reino Unido ha inspirado a algunos a redoblar sus esfuerzos para reconstruir la confianza en nuestros sistemas democráticos antes de que sea demasiado tarde, mientras sobreviva cualquier rastro de esos ideales.
Se ha convertido en un tópico sugerir que el triunfo del mal sólo requiere que los justos no hagan nada. Pero ahora parece claro que este es el momento adecuado para que las personas de conciencia -y principalmente las almas honestas del propio partido del Primer Ministro- actúen. Aunque naturalmente podamos dudar de aquellas voces cuya retórica populista promete drenar el pantano de la democracia contemporánea, también hay quienes son sinceros en sus sueños de construir un modo de política más limpio y honorable, antes de que salgan a la luz todos los venenos que se esconden bajo este lago de estiércol inflamado.
Este excremento moral engendra hongos y moscas. Pero también puede criar rosas.
Las opiniones mencionadas en este artículo no reflejan necesariamente la opinión de Al Mayadeen, sino que expresan exclusivamente la opinión de su autor.

 Alec Charles
Alec Charles


 Al Mayadeen Español
Al Mayadeen Español